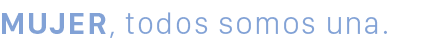ME LLAMO VIENTO
Relato de Jordi Raich
Alguien definió el hervidero de Jartum como la sala de espera más grande del mundo. Hawa esperaba el 4 de marzo. Hawa, “Me llamo viento”, diría ella. Su toob, holgado vestido local, presagiaba una mujer menuda, de una fragilidad desmentida por una mirada sin lugar a dudas …Leer artículo completo

Más de cinco millones de habitantes observan el terror del conflicto bajo una calma aparente. Jartum, una ciudad de África de la que algunas personas, pocas, han conseguido escapar y donde otras, temerosas, deambulan a la espera de una tensa calma, con una palpable tristeza que, aquí, es difícil imaginar.
Francisco Magallón – Sudán, 2004.