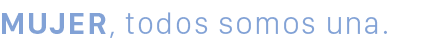NO SABÍA LO QUE ERA UNA ESCUELA
Relato de Georgina Higueras
No sé qué edad tenía cuando comencé a plantar espigas de arroz. Recuerdo cómo se hundían mis pies en la tierra inundada y dúctil de la parcela, que entonces me parecía enorme. Por el contrario, cuando crecí comprendí que el terreno era tan pequeño que no daba grano suficiente para llenar el estómago todos días … Leer artículo completo

Si todas las mujeres del mundo parasen su actividad, éste no dejaría de dar vueltas sobre su eje… pero la economía se vería gravemente afectada, millones de niños y niñas morirían de hambre, la vida se pararía.
Francisco Magallón – Laos, 2010